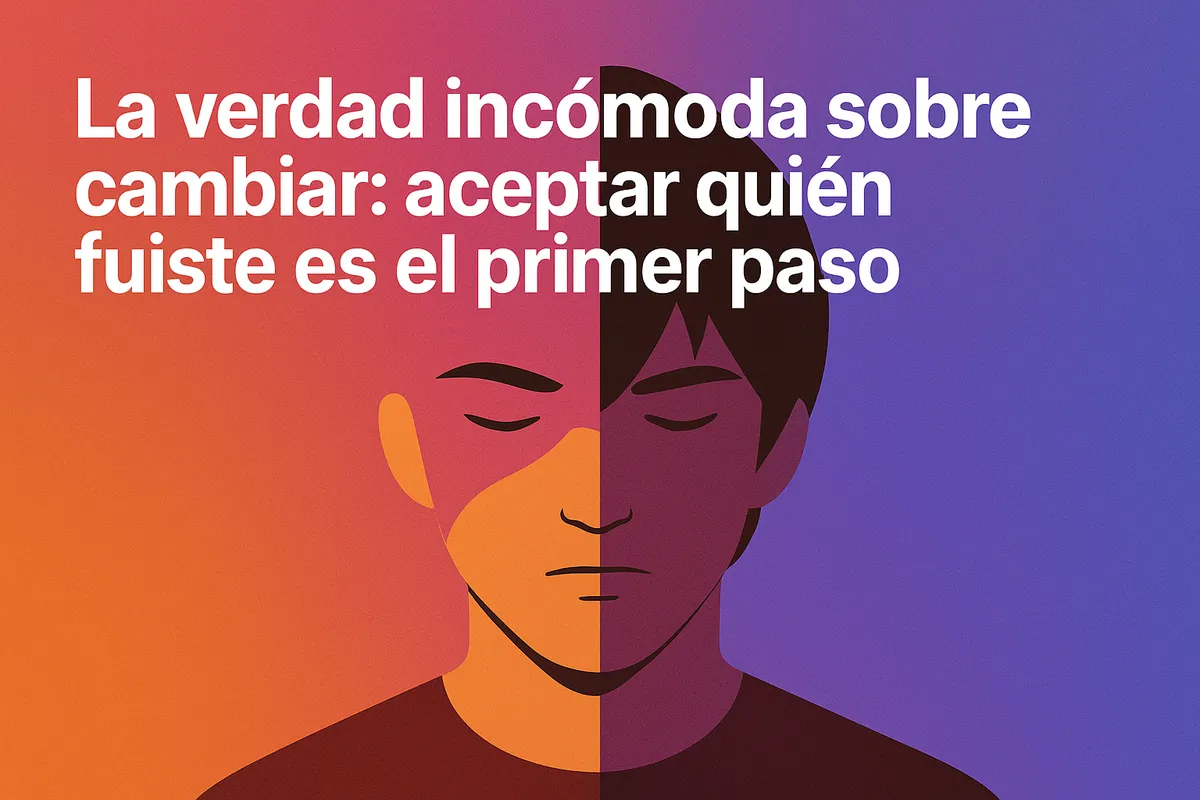¿Te pasó alguna vez que querés cambiar… pero sentís que algo dentro tuyo te frena como si te agarrara del cuello?
Te entiendo. A mí también me pasó. Y duele más de lo que uno admite.
Mirá, hay un punto que casi nadie te dice: no estás trabado porque te falte fuerza de voluntad. Estás trabado porque seguís peleando contra una versión antigua de vos mismo que no querés mirar de frente.
¿Te fijaste cómo, cada vez que intentás avanzar, aparece ese recuerdo, ese error, esa marca que te recuerda lo que hiciste? Esa voz que te dice “todavía no cambiaste”, “no sos suficiente”, “lo vas a arruinar de nuevo”.
Yo estuve ahí. Y te cuento algo real, no una frase linda: la redención no llega cuando cambiás… sino cuando aceptás quién fuiste.
Ese fue el quiebre. Cuando dejé de correr detrás de metas que otros me habían impuesto. Cuando solté ese “honor” inventado que intentaba recuperar. Cuando entendí que avanzar no es borrar nada, sino usar lo aprendido para no repetirlo.
Y acá viene la parte incómoda: en cualquier proceso profundo vas a fallar. Vas a retroceder. Vas a traicionarte un poco. Eso no te deja fuera del juego. Ese desvío, justamente, es el recordatorio que necesitabas para ajustar tu rumbo.
La verdad es simple: no necesitás rehacerte desde cero; necesitás elegir quién querés ser hoy, con todo lo que traés encima.
Y podés hacerlo en pasos cortos:
Aceptá lo que te pesa sin maquillarlo.
Elegí una acción concreta que te acerque a la persona que querés ser.
Hacela hoy, no mañana.
Porque sí, esperar se siente cómodo. Pero también es la trampa perfecta para quedarte igual un año más.